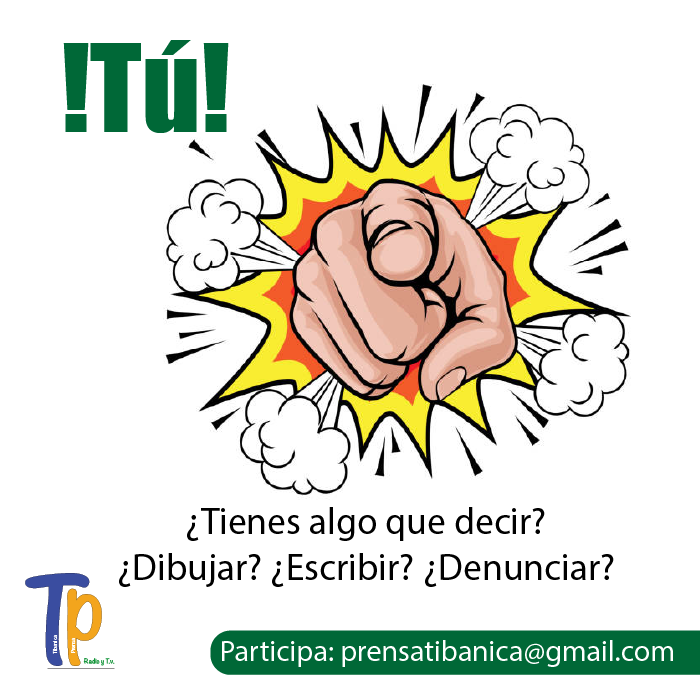Me he convertido en consumidor de pódcast. El último que escuché completo fue el del político liberal Rafael Pardo, titulado La voz de Pardo. Allí cuenta cómo, después de una complicación médica, perdió el habla y ahora se comunica gracias a una voz recreada por inteligencia artificial.
El pódcast, en esencia, es un documento histórico para Colombia. Narra hechos que están en la memoria reciente, en los archivos, en los periódicos y en los titulares de la historia nacional. Sin embargo, desde mi perspectiva, no refleja la vida de la mayoría de las personas que hemos conformado este país; más bien recoge la experiencia de un grupo reducido y privilegiado que, desde muy jóvenes, tuvieron acceso a los grandes círculos de la sociedad.
Quienes lo escuchamos —por curiosidad, por solidaridad o por interés en la política— podemos acercarnos a esa narración desde diferentes ángulos.
No considero a Pardo un enemigo político, ni mucho menos. Al contrario, reconozco que es un personaje histórico que ha atravesado todos los gobiernos, como él mismo lo relata. Ha sido parte de la élite de este país y, en ese sentido, un testigo privilegiado de la historia nacional, aunque ahora hable desde una inevitable distancia.
El privilegio propio y ajeno
Escuchar a Pardo me llevó a pensar en mi propia historia. Yo también me reconozco dentro de un privilegio, aunque no por haber nacido en una familia adinerada ni por pertenecer a la élite, sino porque tuve la oportunidad de estudiar. Ingresé a una universidad privada gracias al ICETEX, con una deuda que, doce años después, sigo pagando, aunque me condonaron el 55% durante el gobierno de Peñalosa.
Hoy, a punto de obtener mi doctorado y habiendo cursado una maestría en una universidad pública, sigo arrastrando los costos de esa “beca” que nunca lo fue del todo. Ese esfuerzo, esas renuncias y decisiones personales —muchas de ellas invisibles para los demás— me han permitido viajar, conocer otras realidades y abrir caminos.
En contraste, muchos de quienes hacen parte de la élite, como Pardo, recibieron ese privilegio de manera heredada. Yo no quiero, ni he querido nunca, pertenecer a ese grupo que se siente dueño del país y que perpetúa el poder a través de apellidos y conveniencias. He hecho mi propio camino, pero esa no debería ser una excepción: mi generación también merecía oportunidades reales para salir adelante.
Una comparación inevitable
Con los hechos recientes, me pregunto: ¿cuál es la diferencia entre alguien como Miguel Uribe Turbay y yo, más allá del estrato y el acceso a la riqueza? Él fue concejal de Bogotá; yo también fui candidato, pero por Bosa. Él llegó al Concejo no tanto por mérito, sino por apellido, dinero y nombre. Yo, en cambio, no corrí con la misma suerte: mientras él ocupaba una curul, yo era asistente en una oficina del Concejo. En algunos momentos incluso cruzamos trinos cuando apenas empezaba Twitter, hoy X.
Según la prensa, Miguel Uribe pasó por colegios de élite y grandes universidades. Yo tuve que esperar tres años para poder iniciar mi carrera, financiada por el Distrito, y luego luchar durante ocho años para que me reconocieran lo que me habían prometido como beca. Todavía sigo pagando esa deuda. Lo mío ha sido una lucha constante desde abajo, con convicción y desafío, mientras otros avanzan sobre autopistas heredadas.
Reflexión política
Por eso escuchar a Pardo me deja pensando: ¿qué significa realmente el privilegio en un país como Colombia? Mi incomodidad no es solo con la élite, sino también con lo que ocurre con el gobierno de Petro. Muchos justifican sus acciones, pero al final el juego del poder sigue beneficiando a los mismos de siempre, mientras quienes venimos de abajo seguimos cargando con luchas que nunca fueron justas, aunque sí necesarias.
A veces me cuesta creer en las promesas de los políticos que llegan a los territorios a ofrecer soluciones que, una vez en el poder, se olvidan o se vuelven imposibles de cumplir. El país sigue siendo profundamente desigual, y equilibrar esa balanza tomará al menos dos generaciones. Mientras tanto, los gobiernos actuales no han podido —o no han querido— dar respuestas a problemas tan básicos como la salud de los colombianos, hoy en cuidados intensivos: sin entrega de medicamentos, con pacientes esperando tratamientos y con un sistema que parece cada vez más enfermo.