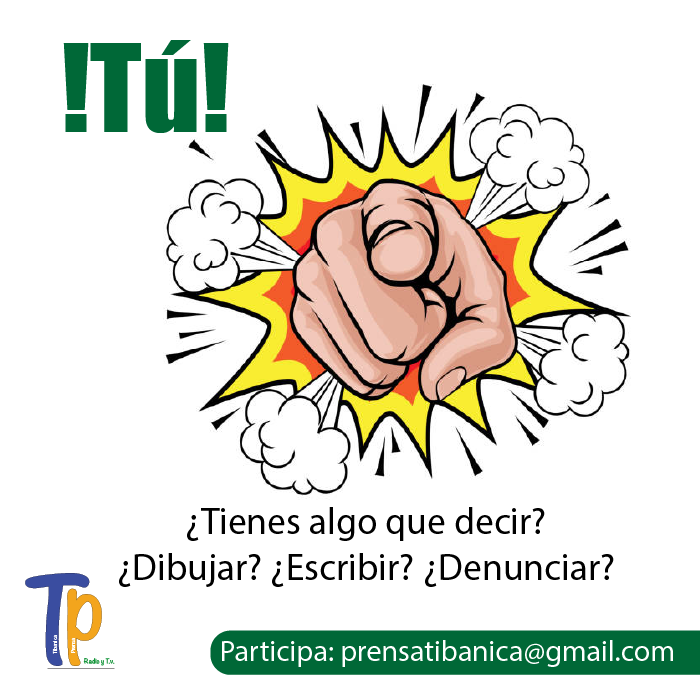Después de consultar múltiples fuentes de información, este es el balance de lo que se puede decir sobre Nepal y que no ha sido suficientemente analizado en otros medios de comunicación. En días recientes, el mundo escuchó hablar de Nepal por el bloqueo de las redes sociales decretado por el gobierno, una medida que rápidamente se convirtió en la explicación simplista de la crisis política y social que sacude al país. Sin embargo, detenerse únicamente en el tema digital es quedarse en la superficie: lo que estamos viendo es el estallido de una crisis mucho más profunda, alimentada por décadas de inestabilidad política, desencanto ciudadano y gobiernos —de derecha y de izquierda— que han fracasado en dar respuestas a una población cansada de la precariedad.
Nepal es una nación joven en su forma actual: apenas en 2008 abolió la monarquía y se convirtió en república federal tras una década de guerra civil. Desde entonces, el país ha intentado consolidar un sistema democrático, pero lo que ha predominado es la fragmentación partidista, las luchas internas y una sucesión de coaliciones débiles que no logran completar periodos estables de gobierno. Hoy, el poder está en manos de Pushpa Kamal Dahal, conocido como Prachanda, líder del Partido Comunista de Nepal (Maoísta-Centro), quien asumió el cargo en diciembre de 2022. Se trata de su tercer mandato como primer ministro, alcanzado gracias a pactos frágiles con otras fuerzas políticas, que en lugar de garantizar gobernabilidad han profundizado las tensiones.
El actual estallido social no surge solo por la censura digital. Las calles de Katmandú y otras ciudades se llenaron de manifestantes que reclaman por el desempleo, el encarecimiento de la vida, la corrupción y la incapacidad de los líderes de ofrecer estabilidad en un país que depende en gran parte de las remesas de millones de nepaleses que trabajan en el extranjero. A ello se suma un sistema educativo y sanitario débil, y la falta de oportunidades para los jóvenes, que ven en la migración casi la única salida. El bloqueo a TikTok y otras redes sociales encendió la chispa, pero el fuego viene de mucho antes.
Lo que resulta llamativo es que tanto gobiernos de izquierda como de derecha han pasado por el poder en Nepal, y en ninguno de los casos las promesas de transformación se han materializado. La izquierda, representada por facciones comunistas, prometió justicia social y equidad, pero terminó atrapada en sus propias disputas internas y prácticas clientelistas. La derecha, heredera de estructuras más conservadoras y de sectores cercanos al antiguo régimen monárquico, tampoco ofreció estabilidad ni crecimiento sostenido. En ambos extremos, la ciudadanía percibe que sus gobernantes han administrado más sus intereses partidarios que las necesidades reales de la población.
El uso de las redes sociales en este contexto se convierte en un arma de doble filo: por un lado, son el espacio donde los jóvenes canalizan su frustración, organizan protestas y denuncian los abusos del poder; por otro, las autoridades las señalan como la causa de la violencia y el caos, justificando con ello la censura y el control. Pero reducir la protesta a un fenómeno de redes es ignorar la raíz: un país donde los gobiernos se suceden sin dejar huella, donde los problemas estructurales siguen sin resolverse y donde la ciudadanía ya no encuentra canales institucionales para hacerse escuchar.
Nepal nos deja una lección que trasciende sus fronteras: las crisis sociales que estallan en el siglo XXI rara vez tienen un único detonante. El bloqueo de una plataforma puede encender la indignación, pero lo que está detrás es el cansancio con sistemas políticos que han fracasado en dar soluciones. Y ese patrón lo vemos en varios países del mundo, desde América Latina hasta Asia, donde las promesas de izquierda y de derecha se han ido vaciando en la práctica, dejando a la gente atrapada en un ciclo de decepción.
Lo que hoy ocurre en Nepal no debería leerse solo como una anécdota sobre censura digital. Es el síntoma de un malestar más profundo: el de una ciudadanía que no se siente representada y que, en ausencia de respuestas institucionales, encuentra en las calles y en las redes sociales su única forma de resistencia.